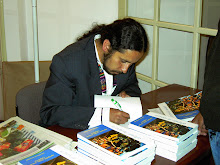miércoles, 10 de diciembre de 2008
jueves, 2 de octubre de 2008
miércoles, 24 de septiembre de 2008
La privatización de la cultura
“Cuando en el arte interviene la ideología se pierde la estética”, es una frase frecuentemente utilizada por la cultura burguesa.
Jacques Emile Lacan, Psicoanalista francés sostenía: El Sujeto está atravesado por la palabra. En mi apreciación ningún ser humano puede escapar a una ideología, aun en la pretensión de declararse apolítico o ateo, o si cayese víctima de la estulticia.
¿Alguien se atrevería a negar por ejemplo, que el arte religioso de la escuela quiteña tiene un alto contenido ideológico y neocolonial?
Empresa difícil cuando no imposible es definir la belleza pues: ¿Quién podría tener la balanza exacta de lo que es la estética?
El arte es una de las formas de producción del ser humano y el acto creativo la manifestación del contenido espiritual e intelectual para aprehender la realidad y recrearla.
La frase antes citada es una negación de la contradicción en la que incurre la cultura burguesa al no considerar arte aquella obra que no entre en los cánones estéticos preestablecidos por los dictámenes de lo que se conoce como “alta cultura”, peor aún si la obra tiene un contenido ideológico de izquierda tal como sucedió con la canción: “Patria tierra sagrada”, que en los últimos días los grandes medios de comunicación se empeñaron en identificarla como si fuera de Rafael Correa, olvidándose que la autoría es de Patricio Carpio y que fue escrita en 1987.
Lo que en realidad está detrás de esta afirmación es nada más ni nada menos la intención de privatizar la cultura, para ello se trata de desvalorizar las manifestaciones de la cultura popular minimizándolas a la categoría de un simple souvenir o de mero folklore y permitir la penetración de culturas ajenas (transculturación) como el Halloween o el día de Acción de gracias celebrados por los norteamericanos. En el caso del Ecuador, al ciudadano se le ha privado el acceso al arte, la cultura y la literatura, influenciada en su momento por los “conceptos estéticos” provenientes de Francia, Inglaterra, España y actualmente los EEUU. Históricamente, las élites políticas y económicas, sabedoras que el arte y la cultura de alguna manera determina e influye en los mecanismos del pensar de los pueblos, la han manejado fieles a los dictámenes de la propiedad privada, pues en su concepto el arte cuyo valor agregado es la originalidad, la autenticidad y su propensión a la universalidad vale tanto y en cuanto sea mercancía. Para ello, actualmente se crean fundaciones como la del Teatro Bolívar o la del Teatro Sucre auspiciados por el Municipio de Quito y dirigidas por Julio Bueno o los hermanos Mora..
Recientemente uno de los poemas mas relevantes de la cultura popular ecuatoriana: “Boletín y elegía de la mitas”, escrito por el poeta quiteño César Dávila Andrade en el que se revela la explotación, el sometimiento de la iglesia por la cruz y la espada, la violación a las mujeres indígenas por parte de los terratenientes, la realidad lacerante del mundo andino, es mostrado justamente en uno de los monumentos de la cultura burguesa que es el Teatro Sucre al cual solo pueden asistir señores vestidos de frac negro y señoras de abrigo, vestido largo y tacones, mas no la clase popular, los indígenas, los campesinos, sobre quienes Dávila escribe.
Es de prever que la Asamblea Nacional Constituyente a realizarse en Montecristi, de una buena vez en la Historia del Ecuador diseñe políticas culturales que logren desprivatizar la cultura, que permita que los espacios públicos, las calles, los partes, las plazas y los malecones sean el lugar a donde converjan músicos, juglares, pintores, titiriteros, teatreros, danceros, etc, que se promueva un verdadero proceso de democratización de la cultura convirtiéndola, como sería de desear que sea parte de la canasta básica de los ecuatorianos.
El reto de los artistas populares por su parte es tomarse el espacio público y echar abajo conceptos, cánones y definiciones de la cultura burguesa. El cometido es hacer un arte nacionalista, progresista y revolucionario que trasciende las fronteras y que grite al mundo lo que acontece en Latinoamérica.
José Villarroel Yanchapaxi
¿Espacio público o ciudad turística?
Históricamente, muchas ciudades latinoamericanas impusieron desde el poder político y económico criterios estereotipados de segregación espacial, mediante la cual restringieron el acceso del ciudadano a ciertos lugares al considerar que por su origen étnico, o su clase social, no estaban capacitados para ocupar ciertas áreas de la urbe. Aquello se ha vuelto a reactualizar con los supuestos eficaces programas de cultura ciudadana, las políticas de promoción de ciudades como Guayaquil o la recuperación del Centro Histórico de Quito.
La ciudades latinoamericanas son una especie de embrollo entre la modernidad y la postmodernidad a las que han accedido a medias, son ciudades que se inventan y reinventan a partir del espacio público, que, en mi apreciación, es ese espacio vacío que emplaza o espera frecuentemente a ser colmado con la participación del ciudadano, sea para luchar por sus reivindicaciones sociales, para expresarlas o para aliviar las tensiones de la vida cotidiana; pero también y sobre todo es el lugar del reconocimiento, de la adscripción o acercamiento al Otro, de la creación de sentidos identitarios y donde se recrea simbólicamente la realidad.
En el caso de la capital ecuatoriana, es de notar que existe un muro imaginario entre los pobladores del Norte y los del Sur, lo cual ha provocado una rivalidad soterrada en las formas de percibir la ciudad. El casco colonial, en el imaginario urbano, es considerado como una entidad en sí misma, un referente simbólico de la quiteñidad, más no del sentido de pertenencia.
La tendencia actual arquitectónica y urbanística considera a la ciudad como una empresa. El discurso de la globalización y la descentralización abocó a la redefinición del papel del Estado frente a la ciudadanía, asì como de los conceptos de la ciudad misma y el espacio público. El Estado parece estar relegado a segundo plano, tomando fuerza el rol de las municipalidades y los poderes locales, a la vez que se hacen cada vez mas evidentes la violencia y las contradicciones sociales entre quienes tienen interés por preservar el ambiente histórico y los que buscan convertirlo en un sitio comercial. Desde el ciudadano común, la defensa del espacio público se torna en una más de sus reivindicaciones sociales.Las ciudades turísticas como las europeas, privilegian las relaciones de paso, en ese contexto la interacción no es más que la afirmación de la individualidad y el anonimato de las sociedades industrializadas y desarrolladas, los actores conviven o perviven en tanto consuman el copyright de Macdonalds, Coca-Cola, Pizza Hut y hoteles de cinco estrellas. En la ciudad turística, el espacio público está privatizado, el colectivo está desdibujado, deleznable y apático. El turista ya no se reconoce porque su mirada està coptada por el museo o el monumento, por el destino turístico que consta en la travel guide o por lo que “recomiendan ver” las agencias de viaje. Paradójicamente, la ciudad turística es deshabitada porque el ciudadano que reside, vive o trabaja en la ciudad turística es visto por el extranjero como exiliado en su propia ciudad, un visitante más.
Las políticas culturales de la ciudad turística va encaminada a privatizar el espacio público, tal como a corto plazo sucederá con el Centro Histórico de Quito, esa zona será la ciudad que se mostrará al turista o a los mismos connacionales, en una especie de “pague por ver” como en el TV Cable, en contraste esa “otra ciudad”, la que carece de servicios básicos, no será mostrada porque aquello significaría develar que el llamado reordenamiento urbano no ha sido tan exitoso como pregona el alcalde Paco Moncayo en costosos spots publicitarios en la televisión.
Es de prever que el ciudadano común solo podrá entrar a la Catedral, la Compañía o San Agustín en horas del oficio religioso, de lo contrario deberá pagar un boleto para ver las magistrales obras de los artistas quiteños, convirtiendo así a los templos en un negocio de anticuario más, o tendrá que contentarse con ver detrás de las vidrieras còmo los turistas toman café en los café-nets o las galerías de arte porque los precios serán prohibitivos. Nada raro sería que reubiquen a los jubilados de la Plaza de la Independencia o a los mendigos porque afearían el paisaje.
Karl Marx advertía que solo mirando la génesis del fetichismo de la mercancía se permitirá descubrir los sistemas sociales económicos y culturales, el poder, las jerarquías, los juegos de intereses que intervinieron para producirla ya que ésta, en tanto producto terminado, no permite apreciar còmo fue fabricada.
Queda flotando en el ambiente una pregunta: ¿Cuáles son los grupos de poder económico y empresarial, las
José Villarroel Yanchapaxi
Quitocinema
Por no sé que extraña sensación de recordar tiempo idos y no volvidos, una de esas tardes en que suele agarrarme la manía de nostalgiar, enfilé mochila al hombro por las calles de centro histórico. Afuera los negros nubarrones de Octubre ocultaban el azulino cielo quiteño anunciado el cordonazo de San Francisco.
Recordé a mi madre diciendo a sus cinco críos: “Alístense que nos vamos al cine”. Para quienes vivíamos en provincia allá por los años 80, asistir a una función de cine era una inquietante aventura.
Salíamos a media mañana con rumbo a la cuna de los Shirys, armados de cucayo (preparado de antemano en la víspera) para el viaje. Subíamos al Pullman de la Cooperativa de Transportes Nacional Saquisili que cansado y distraído, arrastrando sus hierros viejos, avanzaba en traqueteo por la maltrecha y polvorosa carretera, tardándose en llegar lo menos tres horas y media. Por entonces no había terminal terrestre, ni trolebús, ni nada parecido. La estación de buses interprovinciales era en la Avenida 24 de mayo, frente a la casona donde Radio Cosmopolita emitía sus ondas hertzianas..
De ahí no más en luntsa, tomábamos agüita de canela donde las caseritas para reponer fuerzas e íbamos a hacer tiempo sentados en el graderío de la Capilla del Robo hasta que sea hora de entrar en Teatro Puerta del Sol que quedaba como quien va a San Roque, al lado de la antigua Compañía de cervezas nacionales envasadora de Malta y Orangine.
Otras veces nos encaminábamos a la Plaza de la Independencia a comer espumilla y chupar cholados antes de asistir al Cine Atahualpa de la calle Venezuela, al Pichincha cerca de los correos nacionales, al teatro Bolívar, al Alhambra o al Capitol de la Alameda que ofrecían cine continuo, en programaciones: matiné, gancho: dos niños por un solo boleto, especial y noche, y a un sucre la entrada.
La cartelera era variada para todos lo gustos, colores y sabores. Mi madre solía escoger películas de historia bíblica como Ben Hur, Espartaco, Cleopatra, etc, dobladas con films de chullitas y bandidos como se conocían a los westerns norteamericanos, karate y Kun Fu con Bruce Lee como actor principal, Santo el enmascarado de plata.Ya más crecidito, cuando las hormonas empiezan a estrenar el carnaval de la vida en la piel, cumpliditos 18 años con cédula en mano, solía asistir al Cine Variedades de la Plaza del Teatro en cuyas paredes se podía divisar réplicas del pintor italiano Boticelli para deleitarme con las películas de la comedia y picaresca francesa e italiana. De esa época data mi amor por Sophia Loren y Briguite Bardott, y por eso más de una vez me quedé a ver dos funciones seguidas, encaramado en la galería puesto que la luneta era prohibitiva para mi escuálido bolsillo.
Andando el tiempo, instalado ya en la Capital como estudiante universitario allá por los inicios de los años 90, inquietado por los panas del Barrio la Floresta, religiosamente las tardes de domingo, luego del consabido partido de fútbol, entrábamos temerosos y raudos al cine Hollywood, al Granada y al América para ver películas censura 21 años. En esos cines vi no se cuantas veces “Nueve semanas y media”, “Las edades de Lulú” de Bigas Luna, “El último tango en París” de Bernardo Bertolucci y la saga de “Emanuelle”.
Por entonces Quito seguía siendo la capital de paz sanfranciscana, los músicos, los teatreros, los juglares y los poetas populares llenaban de arte y algarabía las plazas y los parques; los jóvenes enamorados todavía estilaban declaraban su amor a su adorado tormento que, si aceptaba una salida al cine era presagio de buen augurio. Luego de una buena película romántica, el consabido cafecito en el Café Niza o de tomar un helado de cono en la cafetería Modelo de la calle Sucre, seguramente te daría el si
Los ratos libres de mi vida de estudiante de Psicología Clínica, solía ir a ver trillers y películas de contenido psicológico como: “Asesinos por naturaleza” de Oliver Stone, “Nacido para matar” de Stanley Kubrick, “Taxi Driver” de Martín Scorsese, “El silencio de los inocentes” con Jodie Foster y Anthony Hopkins, y toda la producción de Pedro Almodóvar.
También con los compañeros de clase íbamos a los ciclos y festivales de cine que aun sigue organizando el Presidente de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella en la Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, además de a las salas del British Council o de la Alianza Francesa.
Después se vino el boom de los centros comerciales, de los mall y la instalación del Cine Max y los Multicines, privándonos a los cinéfilos de ese ritual que era programar una salida al cine con los guambras del barrio, el anonimato y el disfrute de la soledad pública sentado en la oscuridad de una butaca para luego, a la salida, encender un cigarrillo e irse por la vereda comentando para sus adentros sobre la tragicomedia de la vida.Es posible que hoy prefiera la imagen a la palabra. Prefiero un buen libro a esas películas made in hollywood plagadas de violencia. Confieso que he dejado de ir al cine, (aunque no me pierdo el estreno de una película de producción ecuatoriana) sobretodo con la irrupción del video en formato DVD, el pirateo de los films que se puede adquirir a un dólar, el cine en casa, además porque hoy Quito es una ciudad insegura y porque ir al cine resulta oneroso.
Por no sé que extraña sensación de recordar tiempo idos y no volvidos, una de esas tardes en que suele agarrarme la manía de nostalgiar, enfilé mochila al hombro por las calles de centro histórico para ver las desaparecidas salas de cine convertidas en Salones del Reino por los Testigos de Jehová y que el Fondo de Salvamento del Municipio de Quito no ha querido preservar.
Afuera, desaparecían los negros nubarrones de Octubre, el azulino cielo quiteño volvía a brillar y los niños hacían muñecos con el granizo que San Francisco había desperdigado en la calzada.
José Villarroel Yanchapaxi
Afroecuatorianos en el mundial
Hace tiempo atrás, una frase se acuñó en el imaginario de los hinchas de la selección ecuatoriana de fútbol: “Jugamos como nunca, y perdimos como siempre”. Quienes tenemos más de tres décadas a cuestas, asistíamos a los partidos del combinado nacional en la Copa América o las eliminatorias mundialistas, con la esperanza de que no nos golearan o que al menos se hiciera una honrosa presentación.
Varios factores conspiraban para aquello: falta de políticas estatales, dirigentes deportivos regionalistas que nunca se ocuparon de la formación de las divisiones menores y que estaban preocupados de hacer de la dirigencia deportiva un trampolín para saltar a la palestra política, una prensa deportiva también regionalista e improvisada, un país racista, con complejo de inferioridad y baja autoestima.
Con la clasificación de la selección ecuatoriana por dos veces consecutivas a los campeonatos mundiales de fútbol Corea-Japón 2002, y el paso por primera vez a octavos de final en Alemania 2006, el Ecuador se ha puesto en la mira de la opinión mundial, pero aquello no debe hacernos olvidar que el 95 % de los jugadores son afroecuatorianos que provienen de las regiones más pobres del país: Esmeraldas (Edwin Tenorio, Iván Hurtado, Carlos Tenorio, Neicer Reasco, Segundo Castillo, Félix Borja), el valle del Chota (Agustín Delgado, Ulises de la Cruz, Geovany Espinoza, Edison Méndez), Sucumbíos (Antonio Valencia).
¿Cómo es que un pueblo marginado como el afroecuatoriano, sin acceso a los servicios básicos; desatendido por todos los gobiernos en materia de salud y educación ha logrado mejorar la imagen del Ecuador a diferencia de los políticos, los banqueros y diplomáticos ineficaces y corruptos?
Hace 165 años, el 25 de Julio de 1851 el General José María Urbina decretó la manumisión de los esclavos negros en el Ecuador. A partir de ello, poco o nada ha hecho la legislación ecuatoriana porque los negros sean considerados Sujetos de derecho, más bien han sido invisibilizados sistemáticamente mediante prejuicios raciales calificándolos de vagos y delincuentes, sin revalorizar las ricas manifestaciones de la cultura afroecuatoriana presente en su arte culinario, en la marimba esmeraldeña, en la bomba del Chota, en poetas y escritores como Nelson Estupiñán Bass, etc.
Uno de los responsables de esa premeditada invisibilización son los grandes medios de comunicación que tratan de introyectar en el imaginario de los ciudadanos ecuatorianos el símbólo del “el tricolor ecuatoriano”, para ocultar nuestras contradicciones sociales y la inequitativa distribución de la riqueza; y se empeñan en hacer una especie de “blanqueamiento mediático” (varios periodistas hablaron en su momento de “blanquear la selección”), basta leer los titulares: “Gracias Tricolor” del diario El Comercio, o “Ecuador: un tractor amarillo”, del periódico Hoy.
Los spots publicitarios no muestran elementos de la negritud, reporteros y cámaras de televisión (voraces cultores del rating) sin desparpajo alguno entran a los humildes hogares de los familiares de los integrantes del equipo de fútbol para mostrar morbosamente las imágenes de la pobreza y el abandono en que viven.
Alemania 2006 será recordado como un mundial demasiado técnico, con un juego demasiado apegado a la europea (aquello me ha hecho recordar que muchos de los escritores latinoamericanos pensaban que para ser escritores tenían que escribir como europeos o al menos irse a vivir en París), el combinado nacional ha sido uno de los poquísimos equipos participantes que a más de evidenciar orden, apego a la estrategia, ha vuelto a rescatar la gambeta, el dribling, el jogo bonito, características del fútbol sudamericano que de un tiempo a esta parte habían sido dejadas de lado por privilegiar el resultado esperado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) que, junto con las grandes transnacionales de medicamentos, bebidas, ropa e implementos deportivos, etc, se han ingeniado la forma para que los países denominados grandes (Italia, Francia, Brasil, Alemania, Argentina) no se eliminen entre sí en la primera fase.
¿Qué representa para los negros y los ecuatorianos en general un buen resultado en la Copa del mundo? La ocasión para exigir que el estado ecuatoriano incluya a los negros tradicionalmente excluidos dentro de todos los ámbitos de la vida nacional, la posibilidad de romper con ciertos prejuicios sociales incluso de ciertos académicos: “los negros son incapaces de organizarse por su carácter indisciplinado”.
Los goles de sus delanteros nos han dado una lección de unidad, de trabajo en equipo, de esfuerzo, de ganas de superación; algo que los demás ecuatorianos, reconociendo nuestra diversidad cultural, deberíamos imitar para llevar a cabo un proyecto de país que eleve la calidad de vida de todos los ciudadanos, sin olvidar tampoco que sea cual sea el resultado de nuestra participación en Alemania 2006 se deberán aclarar lo sucedido en le Federación Ecuatoriana de Fútbol en el bullado caso de coyoterismo.
Que estos triunfos sirvan para que esa frase: “Jugamos como nunca y perdimos como siempre” quede definitivamente enterrada en el pasado. Para reafirmar nuestra identidad tal como los miles de inmigrantes que alentaron a los futbolistas en todos los estadios alemanes.
José Villarroel Yanchapaxi
El racismo: ¿Leyenda o mito en el Ecuador?
Hace más o menos 15 años, los esposos Piedad y Alfredo Costales publicaron un libro titulado: “Los Señores Naturales de la Tierra”. Esta obra, en su mayoría, de carácter genealógico, pretendía mostrar la presencia de la familia real incásica en las familias de estratos medio y alto del Ecuador. En respuesta, numerosas familias de alta alcurnia, abolengo y apellidos ilustres, mostraron sus árboles genealógicos afirmando que por sus venas corría sangre azul, que sus ancestros eran españoles puros a quienes nunca se les hubiera ocurrido manchar su nobleza con sangre india.
En días pasados, asistí a la llamada “Marcha del empleo” a favor de la firma del Tratado de Libre Comercio con los EEUU auspiciada por las Cámaras de Comercio y de industriales de Pichincha en el Norte de Quito en plena la Avenida de los Shyris. Me llamó la atención escuchar frases como: “No hemos de dejar que estos indios de mier… invadan Quito”. ¿Qué corona tienen estos roscas para parar la producción? ¡Qué se vayan esos longos verdugos a sus comunas!, mientras, Felipe Vega, Ministro de Gobierno ordenaba a la policía impedir que grupos de indígenas de Pastaza, Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura llegasen a Quito. Piquetes de uniformados armados hasta más no poder registraban buses y camiones, pedían la cédula de ciudadanía, y si por desgracia resultaba que alguien tenían un apellido indígena era vejado, vituperiado y calificado de indio hijue…y obligado a regresar a sus comunas aunque sea a pata.
Manuel Chiriboga, Jefe del equipo de negociadores del TLC, el analista económico Pablo Lucio Paredes, Eduardo Maruri, Presidente de las Cámara de Comercio de Guayaquil, entre otros “padres de la patria”, en la tribuna de Teleamazonas , conducida por Jorge Ortiz, tildaron despectivamente a los indígenas de opositores irracionales e ignorantes. En sus declaraciones se develaba lo que aún pervive de forma reprimida en el inconsciente colectivo de todos los ecuatorianos: la intolerancia, la discriminación, la segregación, la intransigencia, en definitiva, el racismo.
El racismo en nuestro país no es un mito, se lo puede advertir en la vida cotidiana, en los ámbitos laborales, en el tratamiento a la noticia que dan ciertos medios de comunicación, etc. Sus causas van desde quienes aún creen en la superioridad y pureza de la raza blanca, pasando por el fundamentalismo religioso, factores socioeconómicos (inequitativa distribución de la riqueza), factores psicosociales, etc.Actualmente la población del Ecuador es de 12 millones de habitantes. Según el último censo de 1999 se compone de un 58% de mestizos, 25% de indígenas, 10 % de negros y un 7 % de blancos. Las encuestas del diario el Universo arrojan que un 58% no esta de acuerdo con la firma.
Quizá la intolerancia y a la segregación racial por parte de las élites ecuatorianas, esté ligada por un lado a la no aceptación de la innegable presencia del componente indígena en nuestra cultura nacional a saber: El indio Chusig (más conocido como Eugenio Espejo), Caspicara, tallador de la Virgen de Quito, Andrés Chiliquinga, protagonista de Huasipungo (traducida a centenas de idiomas) escrita por el propulso del indigenismo, Jorge Icaza, Jesús Fichamba un cantante otavaleño finalista de la OTI, el pintor Oswaldo Guayasamín, por mencionar algunos; y por otro lado, la pretensión de ciertos blanquillos de considerarse los únicos elegidos y ungidos para conducir los destinos del país.
José Carlos Mariategui anota: “La literatura india, creada por los propios indios, aun lo estamos esperando con ansias” en tanto Agustín Cueva en su libro “Entre la ira y la esperanza” apunta: “La cultura de este país no es firmemente mestiza en cuanto no ha logrado un verdadero y sólido sincretismo, capaz de definirla como entidad original y robusta”.
Han transcurrido 500 y tantos años de la conquista española, otros tantos de la emancipación. ¿Se puede hablar de una identidad mestiza en ele Ecuador?
Si hay un saldo positivo de las movilizaciones indígenas es que lograron poner sobre el tapete tema trscendentales, destinados únicamente para expertos y entendidos y transformarlo en un debate nacional que nos compete a todos. Creando una conciencia de que no es “Allá entre blancos” y que entre otras cosas implica nuestra seguridad alimentaria. Se logró visibilizar que el racismo está presente en la toma de decisiones de las altas esferas gubernamentales, que la firma del TLC no es como se ha tratado de hacerlo aparecer como un acuerdo eminentemente comercial sino que va a determinar e incidir en todos los ámbitos del tejido social, que no es posible negociar con el colonizador so pena de feriar una cultura que se resiste ante los depredadores de la globalización, que una cosa es la propaganda y otra la verdadera información ( esto es que en democracia se consulte al pueblo) y que sea el soberano quien decida que derrotero seguir.
Se le acusa a la dirigencia indígena de no haber logrado 1 millón de firmas para llevar ante un desprestigiado congreso Nacional para que llame a la consulta popular. ¿Dónde están el millón de firmas que apoyan el TLC?
Queda flotando una pregunta.¿Como construir un estado-nación desde la intolerancia, desde la no aceptación del Otro en su diversidad?
¿Cómo construir un estado-nación desde el supuesto que existen iluminados e lustrados ante un puñado de indios considerados como una minoría?
Vuelvo a escribir en las paredes un graffiti de los años 90
¡Amo lo que tengo de indio!
En días pasados, asistí a la llamada “Marcha del empleo” a favor de la firma del Tratado de Libre Comercio con los EEUU auspiciada por las Cámaras de Comercio y de industriales de Pichincha en el Norte de Quito en plena la Avenida de los Shyris. Me llamó la atención escuchar frases como: “No hemos de dejar que estos indios de mier… invadan Quito”. ¿Qué corona tienen estos roscas para parar la producción? ¡Qué se vayan esos longos verdugos a sus comunas!, mientras, Felipe Vega, Ministro de Gobierno ordenaba a la policía impedir que grupos de indígenas de Pastaza, Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura llegasen a Quito. Piquetes de uniformados armados hasta más no poder registraban buses y camiones, pedían la cédula de ciudadanía, y si por desgracia resultaba que alguien tenían un apellido indígena era vejado, vituperiado y calificado de indio hijue…y obligado a regresar a sus comunas aunque sea a pata.
Manuel Chiriboga, Jefe del equipo de negociadores del TLC, el analista económico Pablo Lucio Paredes, Eduardo Maruri, Presidente de las Cámara de Comercio de Guayaquil, entre otros “padres de la patria”, en la tribuna de Teleamazonas , conducida por Jorge Ortiz, tildaron despectivamente a los indígenas de opositores irracionales e ignorantes. En sus declaraciones se develaba lo que aún pervive de forma reprimida en el inconsciente colectivo de todos los ecuatorianos: la intolerancia, la discriminación, la segregación, la intransigencia, en definitiva, el racismo.
El racismo en nuestro país no es un mito, se lo puede advertir en la vida cotidiana, en los ámbitos laborales, en el tratamiento a la noticia que dan ciertos medios de comunicación, etc. Sus causas van desde quienes aún creen en la superioridad y pureza de la raza blanca, pasando por el fundamentalismo religioso, factores socioeconómicos (inequitativa distribución de la riqueza), factores psicosociales, etc.Actualmente la población del Ecuador es de 12 millones de habitantes. Según el último censo de 1999 se compone de un 58% de mestizos, 25% de indígenas, 10 % de negros y un 7 % de blancos. Las encuestas del diario el Universo arrojan que un 58% no esta de acuerdo con la firma.
Quizá la intolerancia y a la segregación racial por parte de las élites ecuatorianas, esté ligada por un lado a la no aceptación de la innegable presencia del componente indígena en nuestra cultura nacional a saber: El indio Chusig (más conocido como Eugenio Espejo), Caspicara, tallador de la Virgen de Quito, Andrés Chiliquinga, protagonista de Huasipungo (traducida a centenas de idiomas) escrita por el propulso del indigenismo, Jorge Icaza, Jesús Fichamba un cantante otavaleño finalista de la OTI, el pintor Oswaldo Guayasamín, por mencionar algunos; y por otro lado, la pretensión de ciertos blanquillos de considerarse los únicos elegidos y ungidos para conducir los destinos del país.
José Carlos Mariategui anota: “La literatura india, creada por los propios indios, aun lo estamos esperando con ansias” en tanto Agustín Cueva en su libro “Entre la ira y la esperanza” apunta: “La cultura de este país no es firmemente mestiza en cuanto no ha logrado un verdadero y sólido sincretismo, capaz de definirla como entidad original y robusta”.
Han transcurrido 500 y tantos años de la conquista española, otros tantos de la emancipación. ¿Se puede hablar de una identidad mestiza en ele Ecuador?
Si hay un saldo positivo de las movilizaciones indígenas es que lograron poner sobre el tapete tema trscendentales, destinados únicamente para expertos y entendidos y transformarlo en un debate nacional que nos compete a todos. Creando una conciencia de que no es “Allá entre blancos” y que entre otras cosas implica nuestra seguridad alimentaria. Se logró visibilizar que el racismo está presente en la toma de decisiones de las altas esferas gubernamentales, que la firma del TLC no es como se ha tratado de hacerlo aparecer como un acuerdo eminentemente comercial sino que va a determinar e incidir en todos los ámbitos del tejido social, que no es posible negociar con el colonizador so pena de feriar una cultura que se resiste ante los depredadores de la globalización, que una cosa es la propaganda y otra la verdadera información ( esto es que en democracia se consulte al pueblo) y que sea el soberano quien decida que derrotero seguir.
Se le acusa a la dirigencia indígena de no haber logrado 1 millón de firmas para llevar ante un desprestigiado congreso Nacional para que llame a la consulta popular. ¿Dónde están el millón de firmas que apoyan el TLC?
Queda flotando una pregunta.¿Como construir un estado-nación desde la intolerancia, desde la no aceptación del Otro en su diversidad?
¿Cómo construir un estado-nación desde el supuesto que existen iluminados e lustrados ante un puñado de indios considerados como una minoría?
Vuelvo a escribir en las paredes un graffiti de los años 90
¡Amo lo que tengo de indio!
José Villarroel Yanchapaxi
El vestido: engrama del pudor
El objetivo básico del vestido es diferenciar entre hombres y mujeres. Probablemente el primer vestuario ultilitario fue fruto de la improvisación, hombres y mujeres expuestos a climas extremos se amarraban al cuerpo pieles de animales o se ataban hojas anchas para protegerse del frío o de la lluvia.
La función social del vestido es ocultar el cuerpo pues, permite exhibir el cuerpo adornado en público mientras que la desnudez, en estado natural es atinente a la intimidad. El Psicólogo J.C. Flügel, considera que “nuestra actitud hacia la ropa es ambivalente, intentamos satisfacer dos tendencias contradictorias: el pudor y el deseo de ser objeto de atracción”.
Según el diccionario de la Academia Real de la lengua española, el pudor se define como honestidad, modestia y recato. El cristianismo sostuvo una oposición rigurosa entre cuerpo y alma, una de las formas de no caer en el pecado de la carne, de la impudicia, del morbo, fue ocultar el cuerpo, pero algunos sociólogos creen que el ocultamiento deliberado de ciertas partes del cuerpo se originó no como una forma de reprimir el interés sexual sino como un mecanismo para despertarlo, pues la ropa incita a la imaginación ya que el cuerpo humano desvestido no es por lo general muy excitante como pronto descubren los que acuden a un campo nudista.
Los adornos, aretes, collares, brazaletes, etc fungen como estimulantes visuales, toda indumentaria, aun la mas formal puede contener signos eróticos. En las tribus primitivas, los ritos de pasaje a la vida adulta de los adolescentes estaba marcada por la entrega de nuevas ropas y ornamentos, esta costumbre aun se puede observar en la fiesta rosada o de las “debutantes” muy popular en el Ecuador, donde la quinceañera deja de ser niña y pasa a ser mujer; como símbolo, calza zapatos de tacón alto, un elegante vestido cosido a la medida. Aquello indica que oficialmente esta habilitada para el intercambio exogámico.
El pudor es en cierto modo comparable con la fobia, pues sirve para proteger al Sujeto de la ansiedad que sobreviene si debe enfrentar una situación (psicológicamente) peligrosa, también ayuda a ocultar defectos físicos o puede develar estados psicopatológicos como la depresión que en estados mas profundos hace caer en la poriomanía, lo cual se devela en su apariencia descuidada, viste ropas raídas como las de un mendigo.
El vestido es un lenguaje en sí mismo, sus códigos nos permiten identificar la ideología, la pertenencia étnica y social o a que institución pertenece una persona, tal como sucede con el hábito que usan las monjas o el uniforme de los militares. Alison Lurie en su libro “El lenguaje de la moda” afirma que “llevar uniforme es renunciar a nuestra libertad de expresión pues obliga a repetir un diálogo escrito por otro, en el caso más extremo nos convertimos en parte de una masa de personas idénticas gritando al mismo tiempo todas las mismas palabras”.
Sea como sea, hay una articulación del vestido con la moda al tratar de satisfacer tres necesidades del ser humano: decoración, pudor y protección. Se dice que la moda no incomoda, pues se ha llegado a creer que ésta es una diosa misteriosa, cuyos decretos debemos obedecer más que comprender. La causa última de la moda es la competencia de orden social y sexual, imitar lo que envidiamos o admiramos y de eso precisamente se sirven las grandes empresas trasnacionales de la moda para separar a los seres humanos con signos de rango, riqueza, dominio y poder.
Sea como sea, hay una articulación del vestido con la moda al tratar de satisfacer tres necesidades del ser humano: decoración, pudor y protección. Se dice que la moda no incomoda, pues se ha llegado a creer que ésta es una diosa misteriosa, cuyos decretos debemos obedecer más que comprender. La causa última de la moda es la competencia de orden social y sexual, imitar lo que envidiamos o admiramos y de eso precisamente se sirven las grandes empresas trasnacionales de la moda para separar a los seres humanos con signos de rango, riqueza, dominio y poder.
José Villarroel Yanchapaxi
El complejo de patrón
“Hay que aprovechar siquiera en tiempo de elecciones cuando los de billete vienen a visitarnos”. “El es millonario, no tiene para qué robar”. “Que robe pero que haga obra”, declaraba en un canal de televisión un habitante del suburbio de Guayaquil que lucía una camiseta de Alvaro Noboa candidato del PRIAN.
Recordé a Jorge Icaza y su libro Huasipungo, en el que el gran escritor ecuatoriano describe como el hacendado Alfonso Pereira, dueño de la hacienda de Cuchitambo, repartía los socorritos: “Los socorros, era una ayuda anual (una fanega de maíz o de cebada) que, con el huasipungo prestado, los diez centavos de la raya (diario nominal en dinero) -dinero que nunca olieron los indios, porque servía para abonar, sin amortización posible, la deuda heredada por los suplidos para las fiestas de los Santos y las Vírgenes de taita curita que llevaron los huasipungueros muertos- constituían la paga que el patrón daba al indio por su trabajo”, y me pregunté: ¿Será que los ecuatorianos somos ingenuos electores con buenas intenciones condenados por siempre a elegir entre la civilización y la barbarie, entre la ignorancia y la mediocridad, entre lo pésimo y lo menos malo?
En mi apreciación la raíz de este comportamiento social estaría en nuestra incultura política, en nuestra frágil memoria colectiva que con nuestra apatía deja vía libre al clientelismo electoral y a la corrupción, y en lo que he dado en llamar: el complejo de patrón.
Patrón, según el diccionario académico de la lengua española, es el patrono, el dueño de casa donde uno se aloja, es el amo, el señor. Psicoanalíticamente hablando, el complejo de patrón es un retorno a lo reprimido de un de un Yo fracturado carente de identidad, que se debate entre la negación, la resignación, el conformismo y el arribismo. Basta detenerse a observar en como nos comportamos a la hora de tomar decisiones trascendentales como es votar para los cargos de elección popular y en las formas de relación entre la autoridad, la institucionalidad, el servicio público, etc, con el ciudadano de a pie.
En el Ecuador, éste complejo esta presente en todas las clases sociales, pues todos, (fieles a la ley del menor esfuerzo) aspiran algún día en ser parte del poder y convertirse en mandamás, aunque solo sea como comisario municipal, teniente político o chapa de esquina.
“Para ser político hay que ser sabido, hay que ser sapo”, es una expresión ecuatoriana muy común. En el imaginario social se presupone que la ecuación entre política y corrupción es la mejor forma y la mas fácil de salir de la pobreza, cuyo resultado será ser reconocido y ascender en la escala social.
En las altas esferas del poder político, el complejo de patrón sale a flote, por eso de que en la guerra como en la política todo es válido y más si se trata de repartirse la troncha, según afirman la mayoría de políticos ecuatorianos. Todo se vale: el camisetazo, la trinca, la componenda, el pacto de la regalada gana para negociar golpes de estado democráticos, las aplanadoras congresiles, las mayorías móviles y los diputados de alquiler para aprobar leyes que beneficien a políticos, banqueros y empresarios del círculo íntimo, y controlar los poderes del estado y los organismos de control. Para ello, ciertos partidos políticos en el Ecuador han gestado maquinarias electorales, encuestadoras y empresas de sondeos de opinión que, orquestados por los grandes medios de comunicación crean en el imaginario social: Mesías benefactores, salvadores asistencialistas y pseudopopulistas de extrema derecha.
Hace poco años atrás, la iglesia direccionaba desde el púlpito a los electores instándolos a que votasen por los autodenominados partidos cristianos. Los candidatos iban a las comunidades rurales a comprar literalmente la votación mediante fundas de arroz, azúcar, avena, gorras y camisetas. Hoy los candidatos siguen utilizando esta vieja práctica que no deja de ser menos efectiva, repartiendo a diestra y siniestra: comestibles, electrodomésticos, computadoras y dinero en efectivo, a fin de capturar la voluntad de los electores, dejando de lado la presentación de un plan de gobierno y el debate, y privilegiando la chequera.
Nuestra respuesta frente al complejo de patrón y a la incultura política es involucrarnos activamente en la vida política nacional. Considerar a la política como la ética revolucionaria de servir al Otro y no de servirse de ella para fines individuales. Quizá, solo así dejaremos de pedir socorritos y de tener que elegir siempre al mal menor.
En las altas esferas del poder político, el complejo de patrón sale a flote, por eso de que en la guerra como en la política todo es válido y más si se trata de repartirse la troncha, según afirman la mayoría de políticos ecuatorianos. Todo se vale: el camisetazo, la trinca, la componenda, el pacto de la regalada gana para negociar golpes de estado democráticos, las aplanadoras congresiles, las mayorías móviles y los diputados de alquiler para aprobar leyes que beneficien a políticos, banqueros y empresarios del círculo íntimo, y controlar los poderes del estado y los organismos de control. Para ello, ciertos partidos políticos en el Ecuador han gestado maquinarias electorales, encuestadoras y empresas de sondeos de opinión que, orquestados por los grandes medios de comunicación crean en el imaginario social: Mesías benefactores, salvadores asistencialistas y pseudopopulistas de extrema derecha.
Hace poco años atrás, la iglesia direccionaba desde el púlpito a los electores instándolos a que votasen por los autodenominados partidos cristianos. Los candidatos iban a las comunidades rurales a comprar literalmente la votación mediante fundas de arroz, azúcar, avena, gorras y camisetas. Hoy los candidatos siguen utilizando esta vieja práctica que no deja de ser menos efectiva, repartiendo a diestra y siniestra: comestibles, electrodomésticos, computadoras y dinero en efectivo, a fin de capturar la voluntad de los electores, dejando de lado la presentación de un plan de gobierno y el debate, y privilegiando la chequera.
Nuestra respuesta frente al complejo de patrón y a la incultura política es involucrarnos activamente en la vida política nacional. Considerar a la política como la ética revolucionaria de servir al Otro y no de servirse de ella para fines individuales. Quizá, solo así dejaremos de pedir socorritos y de tener que elegir siempre al mal menor.
José Villarroel Yanchapaxi
Atavíos de la mujer Saraguro
Al Sur del Ecuador, en la provincia de Loja, habitan las comunidades de los indígenas Saraguros. Llama la atención a los ojos del visitante el atuendo que viste la mujer saraguro: blusa de buche, pollera, rebozo y sombrero de lana. La blusa de buche, bordada en el pecho y en los puños, es de hilo o de seda, de color azul brillante, rojo vivo, fucsia, rosado, amarillo, verde o lila. La pollera es de lana negra de finos pliegues verticales y va desde la cintura hasta un poco más debajo de la rodilla. Cuando lleva abertura hacia el lado izquierdo se puede divisar un conjunto de enaguas blancas bordadas. La pollera se asegura a la cintura por medio de una faja de hilos de varios colores confeccionada en los telares. El rebozo, también de lana negra lo lleva sobre los hombros y sujeto en el pecho por medio de un gran prendedor de plata llamado “tupu”, el que a su vez lo asegura a su cuello por medio de una larga cadena del mismo metal.
Las mujeres igual que los hombres, llevan en los días feriados un sombrero de lana grande, de amplia y plana falda. El sombreo es de color blanco y también los hay blancos con manchas de color café oscuro. Lo utilizan para protegerse del sol, para desgranar maíz, tomar agua y hasta para defenderse de un agresor.
La falda es de casimir negro, lleva un sinumero de pliegues verticales, sujetos fuertemente por medio de finas puntadas o un “cintillo” de vistosos colores. El plisado de la falda lo realiza humedeciéndola previamente para luego colocarla abierta sobre otro paño, en el suelo. Uno a uno, con suma paciencia va haciendo los pliegues hasta que alcances un centímetro de profundidad. La humedad del paño ayuda a formar y conservar el pliegue, a la vez que la pasa una y otra vez la plancha, antiguamente solía hacerlo con una especie de bolillo.
Característica de la mujer saraguro, es el sinnúmero de adornos que lleva en el cuello y en la muñeca de las manos, son gargantillas confeccionadas con pequeños mullos de llamativos colores, están formadas por numerosas sartas que van desde el cuello al borde del hombro. Un collar de monedas de plata, perforadas, llamada “guallca”, grandes zarcillos que llegan hasta los hombros, confeccionados en fina filigrana de plata y piedras de fantasía. En las manos llevan algunos anillos de los más baratos, de acero, dublé, aluminio o bambalina.Las indígenas saraguro tienen algunas habilidades, entre ellas la elaboración de ofrendas florales. Para confeccionar las ofrendas previamente hacen recios armazones de carrizo de forma circular, estrellada o de cruz en las que sujetan con hilo el romero de campo y artísticamente van introduciendo diversas flores, hortensias, gladiolas, geranios, claveles y preferentemente la aya rosa que luego se colocan en el altar mayor en los días de fiesta.
José Villarroel Yanchapaxi
El mal de espanto
Una de las creencias populares del Ecuador es el llamado mal de espanto o enfermedad de las ánimas. Afecta a niños y adultos aunque es mas frecuente que los primeros estén más dispuestos a esta dolencia. Generalmente ocurre cuando se ha tenido una mala impresión, una alteración nerviosa, cuando se estuvo a punto de ahogarse o cuando un espíritu maléfico ha sido visualizado por la victima. Se dice que los guaguas tiernos, los niños y los perros tienen la sensibilidad mas afinada y por tanto pueden distinguir a una alma en pena o presentir que alguien va a morir y está “recogiendo sus pasos”. Estos espíritus preferentemente habitan casas abandonadas, o viven en matas de espinas añejas. En tiempo de difuntos (2 de Noviembre), las personas no pueden salir de sus casas pasadas las doce de la noche, porque es la hora en que los espíritus de los muertos salen a recorrer las calles llevando látigos para azotar a las personas que encuentra.
Hay dos variantes del espanto: el de agua que es cuando un niño cae a una acequia, éste es mortal porque el espíritu se va en el aguas, y el seco debido a un espanto improviso por un ruido oído.
Los síntomas son: temperatura alta, disentería, vómito, falta de apetito, enflaquecimiento y el niño, terrores nocturnos (se despierta gritando y llorando a media noche) anda como asustado, temeroso de todo, decaído, no se halla seguro en ningún lugar, se pueden presentar fobias a animales como las cucarachas.
La curación de este mal puede ser hecha por una persona de edad que tenga carácter fuerte, la cual procederá a recoger flores blancas y rojas como claveles, rosas, floripondios, malvas, así como ruda, santamaría, chilca, altamisa,etc. Se hace humiar con inciensos dulces la habitación donde está el enfermo, se procede a desvestirlo y se frota con colonia, éter y las hierbas sobre todo el cuerpo diciendo: “viernes y martes, que salga el espanto, shugshi, shugshi, shugshi”, luego se señala en la frente, las palmas de las manos, los pies y el corazón con una cresta de un gallo previamente sacrificado, la cual se colgará al cuello del niño, procediéndose a vestir al niño con ropa roja. Al terminar, se retribuirá económicamente y voluntariamente al shamán, el cual será el encargado de tirar en una acequia o en un río los restos de la curación no sin antes haber hecho escupir sobre ellos al enfermo por tres ocasiones.
José Villarroel Yanchapaxi
Requiem por la cantina
“Nací parrandero, bohemio y galán
mi vida es alegre...
¡Yo soy bien bacán! ”
“La nostalgia nos invade cuando el hecho que la motiva es irrecuperable o irremediable” apunta Alfredo Brice Echeanique en “Permiso para sentir”. Algo así le debe acontecer a este chagra quiteño nacionalizado (hace 18 años ya), hincha del Aucas, fanático de los toros populares antes que a la Feria Jesús del Gran Poder, enamorado del barrio la Floresta y visitante de cantina en busca de la buena bohemia.
En sus inicios la cantina fue un sitio a donde acudían, terminada la jornada laboral, peones, albañiles y aún el maestro mayor, para hacer una parada y tomarse una “blanca con cola”, la cual consistía en un cuartillo de aguardiente (la medida de lo que hoy se llamada cola personal) mezclada con Buzz o Seven Up. Luego de terminada la dosis los obreros de la construcción se retiraban a sus aposentos. Allí se originó “la copita del estribo” tomada antecito de la despedida
La cantina o “la oficina” (como la bautizara algún anónimo licenciado) fue la trastienda o la picantería. En la cantina de antaño, se congregaban políticos, empleados públicos y judiciales para tertuliar acerca de la política nacional, además de compositores, poetas y músicos que brindaban poesías y cantares como consta en el cancionero popular ecuatoriano.
Frente a una cerveza o aguardiente, la música ecuatoriana cantada por Carlota Jaramillo, los Hermanos Villamar, la Hermanas Mendoza Suasti, Julio Jaramillo y etc, etc., sonaba a raudales en la rockola, un armatoste en que se podía elegir un acetato de 45 revoluciones por minuto al precio módico de un Sucre, en tanto las anécdotas iban y venían, florecían los apodos, los cachos (sin alucinaciones personales) y las partidas de cuarenta.A mediados de la década de los 80, con el grupo Saquisilí, tocábamos en Ñucanchic Peña, Dayumak, Raíces Andinas, la Lira Quiteña de Lida Uquillas, la Peña del Pasillo del desaparecido Pepe Jaramillo, entre otras. De algún modo, la clásica cantina se había mudado a la Peña (originaria de Chile, Isabel y Angel Parra y el Frente de Unidad Popular). Allí se tocaba en vivo música folklórica latinoamericana y los intelectuales de izquierda, brindaban con aromáticas jarras de guayusa.
A inicios de la década de los 90, época de mis estudios de Psicología Clínica (Psicología Cínica, decían mis contertulios) en la PUCE, asistía a los San Viernes del “Galpón del Estudiante” situado en los linderos de la Universidad Católica y la Politécnica Nacional. Allí los futuros Tecnólogos, guayperos e Ingenieros de Minas y Petróleos, se enfrentaban denodadamente para ver quien resolvía más rápido que inmediatamente los problemas de cálculo, álgebra o trigonometría, apostando sendas jabas de bielas.
En “Las Fritadas”, situada en plena Avenida 12 de Octubre, frente al alma mater de los jesuitas y regentada por Lucho Méndez donde se ofrecía suculentos platos de fritada, cueritos reventados al dente en paila de bronce, el mote con chicharrón, y las consabidas “frías”, los profesores de Ciencias Humanas, Filosofía, Psicología y Teología, solían impartir clase a sus alumnos. Lucho Méndez decía que allí se hacía el más prestigioso postgrado, el de la Universidad de la vida y gradúo y sin pagar harto cushqui.
Otra aposento de grata recordación fue el bar “Carrión” que quedaba en la mentada Avenida 12 de Octubre y Carrión y que durante 35 años, sirvió a la juventud estudiosa y a los “intelectuales de tóxico seco”. Era el sitio predilecto de los burócratas de la Dirección de Rehabilitación Social, de la DINAPEN y de la Superintendencia de Compañías, además de los estudiantes politécnicos, chatoleís y salesianos. La particularidad de esta cantina era que al fondo, Doña Blanquita, había adecentado un rinconcito al cual los bohemios llamábamos la “Aula Magna” por ser destinado para quienes demostraban y cultivaban la cultura etílica.
Actualmente, las cantinas se han transformado en Pubs, cerveceros, salones de comida chatarra, karaokes donde los viandantes purgan su frustración de cantantes, bailaderos de regueton, lugares individualistas e impersonales en que la comunicación está vedada.
Escribo este réquiem por la cantina sentado en “El Ajicero”, una cantina virtual gerenciada por una maestra velasquista y fiel lectora de Opción, Doña Zoilita a propósito de que Quito, cumple no sé cuantos años de fundación española, y alzo mi vasito de cerveza para brindar.
¡ Viva el Quito de los chagras nacionalizados!
José Villarroel Yanchapaxi
El omoto Albán
En el Teatro Sucre, nació la estampa quiteña, creación de Alfonso García Muñoz. Nadie como el ambateño Ernesto Albán Mosquera y la Compañía de Teatro Gómez-Albán interpretó el espíritu de la quiteñidad. La crítica, el humor político, y la pirueta tragicómica del hombre popular estuvieron presentes en los sainetes que eran retratos fidedignos de la idiosincracia y la vida cotidiana con el lenguaje propio de los quiteños y personificado por Evaristo Corral y Chancleta; marido incomprendido, víctima de Jesusa, la dictadora del hogar, a la que muchas veces llamó García Moreno y su hija Marlene. Vestía bombín, levita y bigote, vivía en constantes conflictos económicos y sentimentales, rescataba la filosofía popular y sobrevivía tratando de sacar provecho de una situación acompañado siempre de su compañero de andanzas, el Zarsosita (Oscar Guerra) como lo ilustra un fragmento de la pieza teatral “Ecuador país de turismo”
Gringo: ¿Y haber muchos partidos políticos en esta tierra?
Evaristo: Hay solo dos partidos políticos: los que maman y los que no maman.
Gringo:¿Y quiénes pertenecer a estos partidos?
Evaristo: Los que maman mister , son los que están bajo la teta del presupuesto, los que no maman, son los que como yo, a pesar de sus merecimientos, de sus aptitudes, no les dan nada y para poderse ganar el pan, tienen que hacerle gringo al gringo, cargando maletas.
“Las plantilladas de Jesusa”, “Evaristo teniente político”, “Evaristo Académico de la lengua”, “Evaristo diputado”, etc y no se cuantas representaciones escénicas, el omoto Albán paseó por las tablas de casi todos los escenarios del Ecuador y dejó plasmados en acetatos que se difundieron por las Radio Quito, Nacional Espejo, etc, pero también incursionó en el séptimo arte En 1964 se estrena en los cines: Universitario, Alhambra y Pichincha la producción mexicana “La sonrisa de los pobres”, en 1967, “Golazo los fenómenos del fútbol” junto al trío los Brillantes que causaban furor en México, en 1980 filma “Dos para el camino”, una producción de Jaime Cuesta y Alfonso Naranjo junto con Cesar Carmigniani y Annie Rosenfield y en 1981 un largometraje de ciencia ficción “Super Agente 3K3 o Misión casi imposible” compartiendo créditos con el actor cubano Leopoldo Fernandez : “Tres Patines”.
Ernesto Albán Mosquera, es quizá el último representante del Chulla quiteño, una especie que no esta en extinción a pesar del crecimiento urbano de Quito porque de vez en cuando aparece caminando por las veredas, los parques y los cafetines.
José Villarroel Yanchapaxi
El Chulla Quiteño
El Chulla Quiteño
El término chulla según el diccionario de Real Academia de la lengua es un quichuísmo, un ecuatorianísmo que significa sin valor, sin su par, o que se queda solo pero; en el argot popular significa único. El Chulla fue un mestizo de clase media, se escudó en la apariencia de caballero elegante aunque poseyera una única parada que consistía en un terno oscuro, sombrero ladeado, camisa y corbata, una flor en el ojal y zapatos brillantes que religiosamente se hacía lustrar cada mañana en la Plaza Grande.
En 1958, Jorge Icaza publicó su novela “El Chulla Romero y Flores”, allí se podía diferenciar dos clases de chullas: El Chulla medio que procedía de círculos sociales que habían perdido poder y era experto en explotar a los chagras (provincianos), era un señorito venido a menos que declaraba beber copiosamente y no embriagarse y era experto en “viejas con plata”, además de ser buen trompón; en tanto que el Chulla netamente popular, que la clase media, lo miró con desprecio por sus dotes de seductor, fue el arribista social que se caracterizaba por que sus actos ilícitos o engañosos eran mayores por su precaria situación económica
Iconoclasta por vocación, se opuso a todo gobierno, su refinada sal quiteña, le permitió ser un crítico mordaz de los políticos sin llegar a la injuria y con su chispa, humor negro, ironía y sarcasmo fue un as, para poner acertados motes a conocidos y vecinos, observando sutilmente las características físicas de agraciados y desgraciados
Incumplido y plantilla como él solo, para él la puntualidad es una falta de respeto, no llega puntual a la cita ni con su amada, peor a la casa después de una noche de bohemia: “Marujita, si no llego hasta las seis de la mañana, cerrarás nomás la puerta”. El Chulla Quiteño inventó la hora ecuatoriana, aquí no se vive a prisa como en las grandes capitales del mundo ya que en Quito hasta el tiempo es de segunda mano.
Caballerísimo es el cinismo del Chulla, capaz de llamar por teléfono a su amigo y decirle: “ Hola fulanito, estoy con tu novia entre sábanas, pero no es lo que te imaginas”, es también fabulador, capaz de sostener que en su árbol genealógico, caben desde seres mitológicos, héroes de la república y matronas de abolengo. Inventa viajes a países exóticos en compañía de artistas, escritores y estrellas de cine como Sophía Loren, a quien invintó a tomar un coñac en algún café de París.
Gracia desparpajo, gestualidad, inflexiones de voz, hicieron que la mentira, tantas veces repetidas por el Chulla se vuelva creíble, anécdota o leyenda. Sus dotes histriónicas, de poeta, recitador, amante del pasillo y la serenata, hizo que aun la situación más ridícula o absurda se torne graciosa mediante el recurso de la imaginación para embromar a la tragedia, por eso de que soñar no cuesta nada y alegra la vida. El chulla quiteño fue actor, bufón farsante, burlesco, asiduo a la cantina, tahúr y jugador de cuarenta, escamoteaba a los acreedores y presumía de bonanza, fue el alma de la fiesta por su carácter afable, por sus ocurrencias, por sus dichos que construía espontáneamente.
Fungía de mago, afirmaba ser astrólogo o adivino y cuando era necesario convertirse en un anfitrión espléndido su lema era, que sufra la plata (mejor sí es de otros) pero no el cuerpo. No persiguió la gloria o la fama ni el status social. Adquirir un empleo fijo, matrimoniarse con alguna dama de teneres o el aumento de las rentas, lo hacía perder la calidad de Chulla.
El término chulla según el diccionario de Real Academia de la lengua es un quichuísmo, un ecuatorianísmo que significa sin valor, sin su par, o que se queda solo pero; en el argot popular significa único. El Chulla fue un mestizo de clase media, se escudó en la apariencia de caballero elegante aunque poseyera una única parada que consistía en un terno oscuro, sombrero ladeado, camisa y corbata, una flor en el ojal y zapatos brillantes que religiosamente se hacía lustrar cada mañana en la Plaza Grande.
En 1958, Jorge Icaza publicó su novela “El Chulla Romero y Flores”, allí se podía diferenciar dos clases de chullas: El Chulla medio que procedía de círculos sociales que habían perdido poder y era experto en explotar a los chagras (provincianos), era un señorito venido a menos que declaraba beber copiosamente y no embriagarse y era experto en “viejas con plata”, además de ser buen trompón; en tanto que el Chulla netamente popular, que la clase media, lo miró con desprecio por sus dotes de seductor, fue el arribista social que se caracterizaba por que sus actos ilícitos o engañosos eran mayores por su precaria situación económica
Iconoclasta por vocación, se opuso a todo gobierno, su refinada sal quiteña, le permitió ser un crítico mordaz de los políticos sin llegar a la injuria y con su chispa, humor negro, ironía y sarcasmo fue un as, para poner acertados motes a conocidos y vecinos, observando sutilmente las características físicas de agraciados y desgraciados
Incumplido y plantilla como él solo, para él la puntualidad es una falta de respeto, no llega puntual a la cita ni con su amada, peor a la casa después de una noche de bohemia: “Marujita, si no llego hasta las seis de la mañana, cerrarás nomás la puerta”. El Chulla Quiteño inventó la hora ecuatoriana, aquí no se vive a prisa como en las grandes capitales del mundo ya que en Quito hasta el tiempo es de segunda mano.
Caballerísimo es el cinismo del Chulla, capaz de llamar por teléfono a su amigo y decirle: “ Hola fulanito, estoy con tu novia entre sábanas, pero no es lo que te imaginas”, es también fabulador, capaz de sostener que en su árbol genealógico, caben desde seres mitológicos, héroes de la república y matronas de abolengo. Inventa viajes a países exóticos en compañía de artistas, escritores y estrellas de cine como Sophía Loren, a quien invintó a tomar un coñac en algún café de París.
Gracia desparpajo, gestualidad, inflexiones de voz, hicieron que la mentira, tantas veces repetidas por el Chulla se vuelva creíble, anécdota o leyenda. Sus dotes histriónicas, de poeta, recitador, amante del pasillo y la serenata, hizo que aun la situación más ridícula o absurda se torne graciosa mediante el recurso de la imaginación para embromar a la tragedia, por eso de que soñar no cuesta nada y alegra la vida. El chulla quiteño fue actor, bufón farsante, burlesco, asiduo a la cantina, tahúr y jugador de cuarenta, escamoteaba a los acreedores y presumía de bonanza, fue el alma de la fiesta por su carácter afable, por sus ocurrencias, por sus dichos que construía espontáneamente.
Fungía de mago, afirmaba ser astrólogo o adivino y cuando era necesario convertirse en un anfitrión espléndido su lema era, que sufra la plata (mejor sí es de otros) pero no el cuerpo. No persiguió la gloria o la fama ni el status social. Adquirir un empleo fijo, matrimoniarse con alguna dama de teneres o el aumento de las rentas, lo hacía perder la calidad de Chulla.
Manual del perfecto tunante
Dar posada al desnudo.
Desvalijar al peregrino.
Dar consejo al sediento.
Enseñar a beber al que no sabe.
Estimular al que yerra.
Olvidar a los acreedores.
Perdonar a los diputados,
por que no saben lo que dicen.
Simón Cárdenas.
Para ser mi amigo exijo
Que alguna vez haya escrito un soneto o un poema aunque sea malo.
Que en algún libro conserve una flor disecada y un retrato femenino en el bolsillo, junto al corazón.
Que haya cultivado el espíritu de una mujer joven y bonita, sin importar después, que haya sido desdeñado, abandonado y olvidado.
Haber prendido un cirio, no ante una virgen de palo o de piedra, sino ante una virgen de carne como es lo natural.
Estar siempre dispuesto a jugarse la vida por un ideal, con ánimo decidido, sin esperar nunca la mejor compensación
Que si hay que elegir entre lo moral y lo inmoral no dude y elija lo que es siempre estético.
Que tampoco le importe ni la victoria ni la derrota, sino l lucha, por lo que tiene de creadora.
Para ser mi amigo exijo
Que alguna vez haya escrito un soneto o un poema aunque sea malo.
Que en algún libro conserve una flor disecada y un retrato femenino en el bolsillo, junto al corazón.
Que haya cultivado el espíritu de una mujer joven y bonita, sin importar después, que haya sido desdeñado, abandonado y olvidado.
Haber prendido un cirio, no ante una virgen de palo o de piedra, sino ante una virgen de carne como es lo natural.
Estar siempre dispuesto a jugarse la vida por un ideal, con ánimo decidido, sin esperar nunca la mejor compensación
Que si hay que elegir entre lo moral y lo inmoral no dude y elija lo que es siempre estético.
Que tampoco le importe ni la victoria ni la derrota, sino l lucha, por lo que tiene de creadora.
Carlos Canela Andrade
José Villarroel Yanchapaxi
La carishina o huaricha y el guarmilla
La Carishina o Huaricha y el Guarmilla
En casi todas las fiestas populares andinas, se presenta una pareja de bailarines: la carishina o huaricha y el guardilla; juntos embroman burlescamente un conflicto de géneros soterrado y el machismo, herencia de la conquista española. En el mundo andino, las guarmis (mujeres) que no gustan de hacer las tareas domésticas y del campo, y son descuidadas en su presentación personal, son llamadas Huarichas o Carishinas. Este apelativo constituye un insulto fuerte para las mujeres mestizas, y este personaje es representado por un hombre que satiriza y parodia el mal comportamiento de las mujeres. Su vestimenta es un largo camisón con llamativos colores y apliques de oro y plata, su pelo es alborotado, sea de color amarillo o negro, porta una careta en la que resaltan los rasgos faciales de una mujer vanidosa y coqueta: ojos grandes, cejas bien pronunciadas y acentuadas de colores vivos, boca rojísima y ancha con una sonrisa que muestra una impecable dentadura que recuerda a las meretrices y vampiresas urbanas, medias nylon o talla única color carne en la que frecuentemente se ponen billetes que significan el precio en que se cotizan, y además calzan zapatillas.
En la mano la huaricha sostiene un cabestro o un acial con el que castiga a los que entorpecen el paso de la comparsa, y va bailando sensualmente por la calle. Frecuentemente saca a bailar a los hombres a los que coquetea y muestra sus encantos junto con su compañero el guardilla, que es representado por una mujer que va cargando el guagua a la espalda y una escoba en la mano haciendo alusión a los blancos y mestizos mantenidos por las mujeres, donjuanes, bohemios y bebedores. También esta palabra “guarmilla” es un insulto en las comunidades indígenas y en los mestizos y hace alusión a los hombres que crean conflictos entre las parejas de enamorados o esposos. La huaricha o carishina y el guarmilla son personajes satíricos que remedan los defectos y errores de las autoridades, policías, curas, monjas y demás pobladores de mal vivir. Ambos representan la conciencia popular y dan cuenta de la mentalidad del mundo andino, por cuanto en la fiesta ambos tienen igual derecho de develar los defectos y virtudes de hombres y mujeres.
En casi todas las fiestas populares andinas, se presenta una pareja de bailarines: la carishina o huaricha y el guardilla; juntos embroman burlescamente un conflicto de géneros soterrado y el machismo, herencia de la conquista española. En el mundo andino, las guarmis (mujeres) que no gustan de hacer las tareas domésticas y del campo, y son descuidadas en su presentación personal, son llamadas Huarichas o Carishinas. Este apelativo constituye un insulto fuerte para las mujeres mestizas, y este personaje es representado por un hombre que satiriza y parodia el mal comportamiento de las mujeres. Su vestimenta es un largo camisón con llamativos colores y apliques de oro y plata, su pelo es alborotado, sea de color amarillo o negro, porta una careta en la que resaltan los rasgos faciales de una mujer vanidosa y coqueta: ojos grandes, cejas bien pronunciadas y acentuadas de colores vivos, boca rojísima y ancha con una sonrisa que muestra una impecable dentadura que recuerda a las meretrices y vampiresas urbanas, medias nylon o talla única color carne en la que frecuentemente se ponen billetes que significan el precio en que se cotizan, y además calzan zapatillas.
En la mano la huaricha sostiene un cabestro o un acial con el que castiga a los que entorpecen el paso de la comparsa, y va bailando sensualmente por la calle. Frecuentemente saca a bailar a los hombres a los que coquetea y muestra sus encantos junto con su compañero el guardilla, que es representado por una mujer que va cargando el guagua a la espalda y una escoba en la mano haciendo alusión a los blancos y mestizos mantenidos por las mujeres, donjuanes, bohemios y bebedores. También esta palabra “guarmilla” es un insulto en las comunidades indígenas y en los mestizos y hace alusión a los hombres que crean conflictos entre las parejas de enamorados o esposos. La huaricha o carishina y el guarmilla son personajes satíricos que remedan los defectos y errores de las autoridades, policías, curas, monjas y demás pobladores de mal vivir. Ambos representan la conciencia popular y dan cuenta de la mentalidad del mundo andino, por cuanto en la fiesta ambos tienen igual derecho de develar los defectos y virtudes de hombres y mujeres.
José Villarroel Yanchapaxi
Guitarras eléctricas,melenas y chompas negras
Es una tarde calurosa de un fin de semana cualquiera. El sol equinoccial quema el asfalto. Por la avenida caminan grupos de jóvenes de pelo largo, camisetas estampadas con el nombre de sus bandas favoritas: “Metálica”, “Angeles del Infierno”, etc; jeans descosidos, botas y chompas de cuero con cierres plateados. Cadenas con calaveras penden de sus cuellos, calzan anillos con la imagen de animales feroces (tigres, serpientes, águilas). La selva de cemento los ve pasar desafiantes, dan la impresión que asisten a un funeral.
El personal metalero, chicos y chicas adolescentes de secundaria provenientes de sectores populares de Quito como, la Villaflora, Luluncoto, Santa Rita, el Recreo, la Ecuatoriana, etc, concurre a un concierto de Heavy Metal. No se sabe qué canales de comunicación utilizan para congregarse a las afueras de casas barriales, locales escolares, galpones de fábricas o salones alquilados, tal vez recurren a pasarse la invitación de boca en boca.
Una vez dentro del local la oscuridad hiere los ojos, los cultores de este género musical se sientan en grupos, destapan sus botellas de plutonio (aguardiente), arman sus chafos y empiezan con el baile del mosh moviendo rítmicamente la cabeza.
En un escenario improvisado y con una amplificación casera, una banda de heavy metal compuesta por dos guitarristas que ejecutan una guitarra rítmica y otra prima acompañados por un bajista y un baterista entonan melodías de ska, trash, punk, etc. Irrumpen en el ambiente con sus gritos, gestos y sonidos ensordecedores. A medida que la música se va haciendo veloz, los ánimos de los metaleros van subiendo de intensidad, los parceros de la pata de barrio se agrupan formando un círculo para bailar el slam, no danza ninguna mujer porque la intensidad de los movimientos de brazos y piernas a veces resulta peligroso ya que los bailarines pueden resultar estropeados, pisoteados y hasta ensangrentados. Algunos, los más arriesgados trepan a la tarima y se lanzan al vacío de la multitud como si fueran al abrazo de la muerte. Simbólicamente, la muerte para los metaleros es una vía de escape o una alucinación amatoria y está asociada con la anarquía
Los metaleros constituyen una identidad urbana emergente que se han expandido a lo largo de todo el país. Se los puede hallar en ciudades como Guayaquil, Ibarra, Cuenca, Ambato, Riobamba, etc. Su propuesta musical es contraria al establishmet, desean un mundo sin reglas, defienden la preservación del medio ambiente, se oponen a la guerra destructora, critican el armamentismo y la guerra, atacan el racismo, la exclusión y la violencia, además de la religión que esconde la corrupción de los políticos. (Por ello la iglesia los ha estigmatizado relacionándolos con el satanismo y la delincuencia). Las letras de las canciones denuncian el maltrato de la sociedad, el abuso de autoridad de los adultos (la presencia de la policía en los conciertos es vivenciada como una amenaza y son el blanco de su protesta), cantan a los problemas del ser humano: la soledad, la depresión, la pérdida de esperanza en el futuro e invitan a rebelarse contra el sistema injusto, el capitalismo salvaje y las políticas neoliberales.
“La sociedad nos reprime a los de pelo largo. ¿Porqué los de pelo largo no podemos reprimirles a ellos?”, grita el líder de la banda. Una vorágine de coraje y rebeldía hace corear a la multitud: “Sistema injusto, corrupto, malditooooo. Sistema sucio, puerco asqueroso. Sistema sucio, corruptooo”.
José Villarroel Yanchapaxi
El happening sobre el cuerpo
El Happening es una creación colectiva que revelan las relaciones de pasada en que se debate la sociedad contemporánea. Es una propuesta presentada “al paso” en que lo espontáneo y el azar de la circunstancia son protagonistas. No atiende a guiones, montajes o puestas en escena preconcebidos y fusiona las artes escénicas con la poesía, la música, el malabarismo, etc. Los intentos artísticos de “cuerpos pintados” que se vienen realizando en algunos cafés y salas de teatro de Quito como la Asociación Humbolt, Café Libélula, etc, convocan a un público ávido de propuestas estéticas. La idea, aunque no del todo original (la tribu de los Maori en Australia o los guerreros Huaorani y los Tshachilas en el Ecuador pintan su cuerpo para identificar su sentido de pertenencia comunal) propone repensar la idea estética de los artistas ecuatorianos frente a su propio cuerpo y al cuerpo del Otro.
El capitalismo ha logrado hacer una ecuación entre el ideal de belleza, la creación de deseos y la sociedad de consumo. La lógica del mercado es vender cuerpos asociados con el confort. En esa guerra de introyectar imágenes, los publicistas y diseñadores hacen del cuerpo (principalmente femenino) la imagen del éxito, la calidad de vida y el poder.
Atrás quedaron los cuerpos pintados por los pintores de la edad media como Boticelli, cultores de la figura rolliza, regordeta, pródiga en tejido adiposo, para dar paso al cuerpo curvilíneo, de medidas 90-60-90 de las divas del Cine como Sofía Loren, Ava Garder, Bo Derek y el cuerpo anoréxico de las modelos de diseñadores de modas, como Naomi Campell.
Proponerse pintar el cuerpo es sin duda un desafío, es desentrañar la falsa moralidad que a veces confunde lo erótico con lo pornográfico. En la pornografía la imagen no nos devuelve la mirada, muestra todo sin dejar nada para la imaginación y el efecto es la desublimación depresiva. El espectador pretende arrancarse los ojos como Edipo por haber cejado sobre su deseo, por develarse lo prohibido, por haber pagado su entrada.
Si, tal vez la propuesta de “cuerpos pintados” contenga un desafío mayor porque asistimos a la fragmentación y a la mutilación del cuerpo societal que ha perdido el control de su razón de ser, pero: ¿Porqué no despertar la erótica soterrada por la cultura sanfranciscana de la sociedad ecuatoriana que aún cabalga disfrazando el morbo? ¿Porqué no desentrampar la mogigatería y pintar por fuera de ese cuerpo de cuento de hadas del los hermanos Grimm?
El Imaginario del cuerpo es lo Real imposible de ser aprehendido, es el lugar donde se registra el goce, el placer y el displacer de las sensaciones, las emociones y los sentimientos. Aunque parezca absurdo hay que empezar a pintar, a cantar, a escribir contra ese cuerpo de las trasnacionales, de vallas publicitarias y los patrones de belleza globalizados. Tal vez así nos reconozcamos.
José Villarroel Yanchapaxi
De hombre a hombre
En nuestra sociedad ecuatoriana el término despectivo para nominar a un varón que tiene preferencia por alguien del mismo sexo es el de “marica”. El diccionario inglés-español traduce la palabra “gay” como atractivo, alegre, vistoso, divertido, libertino, dado a los placeres y licencioso. Para religiones como la Católica es una aberración, una perversión, una desviación sexual, un pecado contra natura. El Psicoanalista Vienés, Sigmund Freud, propone pensar a las neurosis como una más de las formas de adaptación del Yo a las exigencias pulsionales del Ello y a las socioculturales del Super Yo. El inconsciente en gran medida está constituido por la historia del “enfants”, cuando ésta ha sido una difícil superación de los estadios sucesivos de la sexualidad infantil, se organizan los conflictos institucionales de la personalidad.
En el caso de la homosexualidad algunos autores piensan que ésta se debe a factores constitucionales de base hereditarias, en tanto que otros propugnan que se origina en las condiciones patógenas del núcleo familiar, que son los padres los que más tarde condicionarán las actitudes y las formas de percibir al compañero sexual.
En mi percepción, el carácter neurótico de la homosexualidad proviene de los impulsos sexuales que no logran canalizar óptimamente los instintos de vida (Eros) y muerte (Thánatos), los cuales se reavivan ante el peligro de castración por una mala resolución del Complejo de Edipo), es decir que la libido (energía sexual) no se dirige a la madre sino al padre. El padre no ha logrado instaurar la ley del deseo si no que únicamente este proceso se ha quedado en una amenaza, aquello va a estructurar un Sujeto que vivencia su individuación como una tragicomedia que lo hace sentir en una encrucijada donde por una mala identificación elige a un objeto de deseo masculino.
La homosexualidad nace de la lucha del Sujeto por preservar su propia yoeidad la cual resuelve llamando la atención por medio de la agresividad ante sus padres que son agentes frustrantes que lo obligan a actuar con conductas reiterativas, con roles que le resultan aversivos, lo cual le hace sentir débil ante el mundo al que vivencia como peligroso.
Sea como sea, la homosexualidad viene a reactualizar los prejuicios y la conciencia moral de una sociedad intolerante. El homosexual pasivo o activo siempre va a actuar en la clandestinidad porque los espacios públicos en los cuales podría manifestarse son restringidos o no ni existen porque su identidad sexual es cuestionada.
Al vivir una vida en la sombra, los homosexuales son víctimas y victimarios, los persigue y maltrata la policía o seducen a los niños a cambio de dinero o, como hace poco en los Estados Unidos algunos sacerdotes paidófilos fueron denunciados por maltratar y abusar sexualmente a algunos niños.Tomando en cuenta que la homosexualidad se convierte en un problema social se debería hacer campañas de prevención contra las enfermedades de trasmisión sexual como la sífilis, la gonorrea o el Sida, el uso del preservativo y también habría que empezar a pensar en la homosexualidad como una forma de elección libre del objeto de amor, en definitiva como una identidad además de posibilitar que estos grupos encuentren espacios de afirmación, de participación ciudadana, en donde tengan voz e injerencia en la toma de decisiones, que busquen trascender las formas de amar (heterosexual u homosexual) de nuestra sociedad atravesada por el machismo porque atreverse salir del “closet” es también una acción revolucionaria.
En el caso de la homosexualidad algunos autores piensan que ésta se debe a factores constitucionales de base hereditarias, en tanto que otros propugnan que se origina en las condiciones patógenas del núcleo familiar, que son los padres los que más tarde condicionarán las actitudes y las formas de percibir al compañero sexual.
En mi percepción, el carácter neurótico de la homosexualidad proviene de los impulsos sexuales que no logran canalizar óptimamente los instintos de vida (Eros) y muerte (Thánatos), los cuales se reavivan ante el peligro de castración por una mala resolución del Complejo de Edipo), es decir que la libido (energía sexual) no se dirige a la madre sino al padre. El padre no ha logrado instaurar la ley del deseo si no que únicamente este proceso se ha quedado en una amenaza, aquello va a estructurar un Sujeto que vivencia su individuación como una tragicomedia que lo hace sentir en una encrucijada donde por una mala identificación elige a un objeto de deseo masculino.
La homosexualidad nace de la lucha del Sujeto por preservar su propia yoeidad la cual resuelve llamando la atención por medio de la agresividad ante sus padres que son agentes frustrantes que lo obligan a actuar con conductas reiterativas, con roles que le resultan aversivos, lo cual le hace sentir débil ante el mundo al que vivencia como peligroso.
Sea como sea, la homosexualidad viene a reactualizar los prejuicios y la conciencia moral de una sociedad intolerante. El homosexual pasivo o activo siempre va a actuar en la clandestinidad porque los espacios públicos en los cuales podría manifestarse son restringidos o no ni existen porque su identidad sexual es cuestionada.
Al vivir una vida en la sombra, los homosexuales son víctimas y victimarios, los persigue y maltrata la policía o seducen a los niños a cambio de dinero o, como hace poco en los Estados Unidos algunos sacerdotes paidófilos fueron denunciados por maltratar y abusar sexualmente a algunos niños.Tomando en cuenta que la homosexualidad se convierte en un problema social se debería hacer campañas de prevención contra las enfermedades de trasmisión sexual como la sífilis, la gonorrea o el Sida, el uso del preservativo y también habría que empezar a pensar en la homosexualidad como una forma de elección libre del objeto de amor, en definitiva como una identidad además de posibilitar que estos grupos encuentren espacios de afirmación, de participación ciudadana, en donde tengan voz e injerencia en la toma de decisiones, que busquen trascender las formas de amar (heterosexual u homosexual) de nuestra sociedad atravesada por el machismo porque atreverse salir del “closet” es también una acción revolucionaria.
José Villarroel Yanchapaxi
De mujer a mujer
Las Amazonas eran una comunidad de mujeres, hijas de Ares y de Harmonía que vivían en el Caúcaso y Asia menor. Una reina gobernaba sobre ellas y sólo esporádicamente aceptaban la presencia de hombres para perpetuar la especie. Mataban a los niños que nacían y cortaban un pecho a las mujeres para que pudieran manejar mejor el arco.La ontogénesis tanto de la homosexualidad masculina como de la femenina no ha sido aún resuelta por la ciencia. El psicoanalista Sigmund Freud afirma que la versión femenina del Complejo de Edipo es el Complejo de Electra. Resulta que en la economía psíquica del inconsciente infantil de la niña, al no ser resuelto el complejo, ésta se identifica con la madre la cual se transforma en su objeto de amor. Es decir que el padre, representante de la conciencia moral, del Super Yo, no cumple la función de instaurar la ley que la habilitaría al intercambio exogámico.
Actualmente en la sociedad ecuatoriana los padres poco o nada hablan de sexo con sus hijos, esa falta de comunicación provoca que algunas adolescentes al empezar a descubrir la sexualidad de su cuerpo tienen relaciones con mujeres, lo hacen por snobismo o porque ser lesbiana está de moda.
En una cultura machista y San Franciscana como la nuestra, aún la homosexualidad masculina puede ser más tolerada que el lesbianismo debido a las estructuras psicosociales que ven a la mujer como virgen, pura y casta.
Los flujos migratorios de los últimos años en el Ecuador (no hay estudios sociológicos al respecto) han traido consigo un fenómeno que en muchas pueblos de provincia haya mayor cantidad de mujeres que hombres lo cual sería una razón para que se encuentre más frecuentemente eventos lésbicos.
Romina, una lesbiana manifiesta: “ En nuestra sociedad cada día es más difícil tener una pareja heterosexual porque los pocos hombres disponibles e interesantes o están casados o son gays. Yo soy lesbiana porque entre mujeres nos sentimos plenas, además los hombres suponen que la ternura es algo propio de mujeres. Algunas lesbianas hemos tenido experiencias heterosexuales frustrantes, a veces es el miedo o la fobia lo que puede hacer que una mujer cambie su preferencia sexual. Uno de los grandes dilemas es la maternidad, la posibilidad de ya no vivir a la sombra con otra mujer la crianza de los hijos porque las leyes del estado ecuatoriano en su constitución no contempla la adopción por parte de una pareja lésbica”.
Cada persona tiene el derecho de elegir libremente su tendencia sexual. Hay que entender que el lesbianismo es una de las tantas formas que toma la identidad. El estado y la sociedad deben empezar desmitificar, mitos, tabúes, ante una realidad que siendo un secretos a voces, prefiere callar.
¿Hijos de la Malinche o Huayrapamushcas?
Cuando la realidad no puede ser aprehendida aparece el mito como una forma de simbolizar el pasado. El mito de la Malinche emplaza el conflicto aún no resuelto de la identidad. Su nombre indígena fue Malinalli, el nombre de un día en el calendario Azteca representado por un junquillo retorcido. Los indígenas se referían a ella como Malintinzin y al ser bautizada se la llamó Doña Marina.
Su drama es aparecer como víctima o traidora, como intermediaria, traductora e intérprete de los conquistadores españoles y simbolizó el objeto del intercambio exogámico. Fue una esclava a la que Hernán Cortez ofreció liberar a cambio de ser su heralda y secretaria y aparentemente ella estaba feliz de ser su amante e informante nativa. Tuvieron un hijo a quien llamaron Martín Cortez el cual nació de una “india”, de una madre “innombrada” a quien el padre legitimó por decreto papal. Algunas tradiciones populares hasta hoy las asocian con la Virgen María y la mítica llorona.
La historiadora indígena Alva Ixtlilxochitl sostiene que ella era la encargada de predicar el cristianismo y de hablar a los indígenas del Rey de España y que cumplió un papel decisivo en la consumación de la conquista española. Cortéz la escogió como “puente” por sus habilidades de lingüista pues conocía la lengua de Guayzacualco y Yucatán además de que aprendió el español en pocos días.
Es el mestizaje lo que separa a América Latina de otras aventuras coloniales. Los cronistas españoles intentaron transformar a la Malinche en el adalid simbólico del “encuentro de dos culturas” pero por otra parte los historiadores mexicanos la erigieron como el chivo expiatorio y en la mujer más detestable de las Américas.
En México, ser hijo de la Malinche es ser hijo de la chingada, el hijo bastardo de una mujer violada del “Laberinto de la Soledad” de Octavio Paz y su fantasma sigue obsesionando a escritoras como Rosario Castellanos, Elena Garro y Elena Poniatowska en ese imperativo de conquistar a través de la seducción.
En la construcción del imaginario de la identidad ecuatoriana, hay elementos concordantes con el mito de la Malinche pues nuestra nacionalidad igual que la mexicana se construyó por imposición, burla y despojo. El conflicto de los criollos, de los hijos de españoles nacidos en la Real Audiencia de Quito, pervive en el inconsciente como trauma de “ablancamiento”, añorando a la “Madre Patria” y aborreciendo el componente indígena que nos hace mestizos, viviendo una identidad “fraudulenta” fundada a partir de una línea imaginaria (la línea ecuatorial) lo que representaría que ser ecuatoriano es también ser “huayrapamushca” (hijo del viento).
Ser hijo del viento significa un desplazamiento y una condensación en el sentido psicoanalítico, mecanismos de defensa que no hacen desaparecer la añoranza, sino que la resignifican porque somos también “hijos del sol” lo cual determina que en nuestro origen existen raíces de reconocimiento tan necesarias para la construcción de la individualidad.
Ser hijo de la Malinche o Huayrapamusca tal vez signifique ser un hijo no deseado, pero es también ir reconociéndose como tal en la construcción y la afirmación de una identidad ecuatoriana para hacerle frente a la discriminación por fuera de la maldición de la Malinche y la bastardización.
José Villarroel Yanchapaxi
La viveza criolla
La viveza criolla está presente en todos los grupos étnicos y estratos sociales de la población ecuatoriana. Es un hábito heredado de los procesos de conquista, colonización, aculturación y transculturación. Actúa inconscientemente y denuncia la individualidad y el egocentrismo que hace percibir al Otro como un rival a vencer al que hay que destruir y no como un compañero o un colaborador, de lo contrario se corre el riesgo de que “te serruchen el piso”. La viveza criolla, es sinónimo de picardía, engaño, facilismo y mediocridad.
Dice un refrán popular: “El vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo”. Para obtener un empleo, un cargo público o para ser promovido hay que tener influencias y compadrazgos porque: “Uno se bautiza si tiene padrinos”.
La famosa “hora ecuatoriana” es una justificación del incumplimiento, de la improvisación y de la irresponsabilidad por que en el Ecuador, cumplir con la palabra empeñada es casi imposible.
Ser o parecer “vivo”, significa ser pilísimas, astuto, sabido. Expresiones como: “Aquí puse y no aparece”, “vuelva mañana”, “no hay sistema”, “Profesor, me he olvidado el deber, mañana le traigo”, “yo no se, así mismo estaba”, etc, develan nuestra forma de actuar y pensar cotidianos.
Que no se cobre lo justo y se dé el vuelto, que se redondeen las tarifas de los servicios básicos, que si se manda a reparar un artefacto y sea devuelto sin piezas y la próxima semana ya no funcione, es ser sapo. Que los políticos se cambien de camiseta en época de elecciones declarándose independientes y reclamen a los ciudadanos valores que ellos han perdido hace tiempo y que hagan tabla rasa de la Constitución o actúen por sus propios intereses y no los del colectivo, que haya sobreprecio en los contratos de las obras y que construyan con materiales de mala calidad, etc, que trafiquen influencias, que politicen la justicia, no es más que una de las tantas facetas de la ley del menor esfuerzo, el cohecho, la impunidad y la corrupción.
Solo viendo al Otro y haciéndolo sentir importante, involucrándolo en la toma de decisiones y acciones, actuando franca y honestamente sin prejuicios, con la convicción de que el Otro es fundamental para el éxito de una empresa, (de la naturaleza que sea), cambiando nuestra forma errónea de percibir al Otro podremos hablar de una transformación revolucionaria, solo así tal vez empecemos a reconocernos como ecuatorianos.
José Villarroel Yanchapaxi
Los dialectos del mestizo ecuatoriano
Uno de los elementos para entender el proceso del mestizaje es el lenguaje. En el Ecuador se emplean dialectos para la comunicación intracomunal, maneras de hablar con sonidos articulados con los cuales el ecuatoriano manifiesta lo que siente y piensa. El dialecto se define como una variedad regional de un idioma. Los dialectos ecuatorianos son uno de los tantos elementos que nos identifican como mestizos.
A lo largo de la geografía ecuatoriana se pueden encontrar muchos ejemplos: los serranos, que al comunicarse arrastran la rr; los costeños, que del hambre se comen la s; los cuencanos, como siempre tan románticos, que hablan cantando; los lojanos, que pronuncian la ll correctamente y no arrastran la rr , ellos son conocidos como los castellanos del Ecuador.
En el Ecuador se entremezclan el español, el quichua e incluso el inglés, para dar origen a la jerga o coba utilizada por las emergentes identidades urbanas llamadas underground, alternativas. Palabras como bacán, very nice, okey, gogotero, chiro, etc., se oyen en el lenguaje de pandillas juveniles, delincuentes y el lúmpen.
Los dialectos ecuatorianos utilizan quichuismos históricos o arcáicos: Palabras que designan a instituciones sociales incaícas: “cancha”,”chacra”,”tambo”, “chasqui”, “huaca”. Palabras quichuas que han sido incorporadas al castellano: “ajajay”, “arrarray”, “atatay”, “achachay”. Palabras que se han convertido en apodos o sobrenombres: “omoto” (enano), “curuchupa” (curu=gusano y chupa=rabo), “hishpashiqui” (meón). Palabras que designan elementos geográficos relevantes: “Chimborazo”, “Atacazo”, “Cotopaxi”.
En el español ecuatoriano hay presentes quichuismos de etimología desconocida. Palabras que designan platos de comida popular: “locro”, “llapingacho”, “champús”, “machica”, “sango” “guayusa”. Verbos de raíz quichua y desinencia castellana: “amarcar”, “amishcar”, “garuar”, “yapar” o ciertos derivados como: carachoso (de caracha), chimbador (de chimba), chumado (de chuma), papiado (de papa).Los dialectos ecuatorianos definen e identifican por una parte la cosmovisión del mestizo, el mundo de las representaciones míticas, y por otro, los signos de la cultura mestiza en relación a las actividades cotidianas agrario-artesanales, la conciencia mágico-mítica-industrial; todas ellas ajustadas a la imaginación, antes que a una conciencia lógica, a las creencias y valores religiosos como valores vitales que incitan a abrir un espacio para las contradicciones de la modernidad y los influjos de la nueva cultura científico-técnico-cibernética que es preciso asimilar.
El problema de la identidad del mestizo ecuatoriano no es solamente saber de donde se viene (los orígenes), sino también y, sobretodo, a donde se proyecta, el devenir significante de su cultura.
José Villarroel Yanchapaxi
Machismo, machos y caballeros
El machismo como forma de pensar y de actuar es uno de los rezagos negativos de la conquista, no es privativo del Ecuador y América Latina. En algunos países europeos, asiáticos y en los Estados Unidos son cotidianas las formas de comportamiento del macho agresivo, fanfarrón y bravucón, que reivindica su virilidad considerando a la mujer como su propiedad privada a la que puede hacer víctima del maltrato físico, psíquico y sexual.
En el Ecuador, en tiempos de la Colonia y hasta hace muy poco, la cultura de conventillo y confesionario, la doble moral católica, concebía que un delito moral cometido por un hombre no tenía la misma dimensión que el de la mujer. Su tarea era la de embellecer su cuerpo, prepararse para ser madre de familia y las labores domésticas. Esta realidad ha cambiado parcialmente en la actualidad, lo cual coloca a la dominación del macho bajo nuevos parámetros. La mujer se ve abocada a ser buena esposa madre y profesional, sujeta a los dictados de la moda y el consumo, pero sigue siendo la responsable del cuidado y la crianza de los hijos. “La mujer es de la casa, el hombre es de la calle”. El machismo resulta ser un círculo vicioso que va recreando los roles asignados y desvíos de la sociedad.
Sigmund Freud solía afirmar que las neurosis se producen en la etapa infantil por una mala resolución del Complejo de Edipo. En mi concepto, el machismo es una de las neurosis contemporáneas que tiene componentes psíquicos estructurales histórico-culturales. El machista tiene necesidad de afirmar por medio de la violencia y la dominación su identidad sexual no resuelta del todo, inconscientemente teme ser un homosexual y por eso siente que los trasvestis o los gays son enemigos a los que hay que eliminar. El machista sufre de “mamitis” aguda, para él la virginidad es un valor, aunque no lo declare abiertamente. Su cuadro familiar frecuentemente tiene la presencia de una madre sobreprotectora y/o autoritaria y una figura paterna débil y desautorizada.Ha perdido la capacidad de amar, de reconocerse en y por el Otro, es narcisista y se cree autosuficiente. Confunde sexualidad con sexo o reproducción, no reconoce que masculino y femenino son dos instancias contrarias pero complementarias del ser humano, que en el reino animal (del cual él forma parte) la diferencia anatómica, la posesión del pene (falo) o miembro viril no es mas que asunto de anatomía que la naturaleza proveyó para la conservación de la especie humana. Ignora que constitucionalmente ser macho equivale a tener un cromosoma XY y que la hembra tiene un cromosoma XX y que cada uno aporta con 24 pares de cromosomas y que dan una totalidad de 48, que es la información genética que lleva el embrión humano que más tarde se transformará en bebé.
La dependencia económica y emocional, las relaciones patológicas sadomasoquistas son solo una de las causas de la conducta machista. A veces la excusa para que una mujer soporte a un hombre machista es la seguridad económica y los hijos, lo que quiere decir que el machismo está presente en todas las clases sociales, desde las más altas hasta las más bajas, sólo que unas lo soslayan más que otras.
Es en el espacio de la familia como representante de la sociedad que esta conducta se incuba, la culpa no es solo del hombre o de la mujer es también del Estado, de las instituciones educativas y legislativas, de la falta de campañas de información que promuevan los derechos de los niños y las mujeres por medio de “Escuela para Padres”, por ejemplo.
Detrás del macho que no actúa por la razón sino por la fuerza, que es “El que tiene los pantalones bien puestos y buen puñete”, “ El hombre de la casa”, “El no mandarina”, se esconde el caballero del amor cortés. Ser caballero en la sociedad ecuatoriana no es más que una máscara detrás de la cual se esconde el macho que cree que ser “proveedor” le exime de ciertas responsabilidades para con su hogar y que le habilita para tener relaciones extramatrimoniales, sin paternidad responsable y que ser macho es sobre todo ser un semental.
“¡Aunque pegue, aunque mate, marido es!”.
José Villarroel Yanchapaxi
Mashcas, champuceros y chugchucaras
La creación de la identidad de un pueblo puede estar asociada a su cultura culinaria, ese parece ser el caso de Latacunga, capital de la provincia del Cotopaxi. El origen etimológico de Latacunga proviene del idioma Panzaleo: Llacta que significa tierra y Tacunga, curandero lo cual se traduciría como: “Tierra del curandero”, por la gran cantidad de shamanes que aun se puede hallar en la zona.
El latacungueño es de carácter discreto, amable, apacible e introvertido, influenciado tal vez por clima gélido proveniente del volcán Cotopaxi. El fin de semana es sagrado, el sábado, día de feria, la ciudad se torna bulliciosa, las calles y mercados el Salto, la Merced y San Sebastián se visten de colores, es también la oportunidad para cumplir con compromisos adquiridos y jugar ecuavoley. A las seis de tarde cae la tarde serena e invita a refugiarse en el calor familiar y los fantasmas salen a caminar por las calles empedradas, envueltos en un pesado poncho acompañan a los cantores populares que llevan serenatas a sus enamoradas. El domingo se visitan las familias pasadas las dos de la tarde y alrededor de una taza de chocolate espeso acompañado con allullas (especie de galleta de sal) comentan las peripecias de la semana.
A los latagungueños se les conoce también como Mashcas. La machica o mashca es un polvo de grano de cebada que antes de pasar por el molino es previamente tostada en tiestos de barro y con leña para que coja sabor. Con ella se prepara el chapo, mezcla de harina de cebada con chocolate, leche o agua aromática. Son las familias que viven especialmente en la parroquia de San Felipe las que la preparan y comercian, y cuando es carnaval persiguen con ella a sus víctimas para embadurnarles el rostro.
Parte de la cultura culinaria del latacungueño es el champuz, mazamorra de maíz blanco germinado que se cocina con especerías de dulce, hojas de naranjo, manzanilla y panela y que ha dado origen a uno de los personajes que acompaña durante la fiesta de la Mama Negra en honor a la Virgen de las mercedes: el champucero.Un Mashca que se respete es ávido consumidor de las chugchucaras. El Profesor Darío Guevara en su obra “El castellano y el Quichua en el Ecuador”, escribe: “La chugchucara es un potaje tradicional propio de la ciudad de Latacunga, su nombre proviene del quichua: chugchug que significa tembloroso, trémulo y cara, cuero. Cuero tembloroso según la etimología y cuero blando según la semántica. Mote, fritada, choclos, pequeños pedazos de carne y vísceras preparadas en la misma manteca del chancho y en grandes pailas de bronce acompañados de empanadas de harina de castilla, papas y plátanos frito, maíz tostado y canguil condimentado con ají elaborado en piedra de moler, con cebolla paiteña, tomate, chochos y de remate una cerveza helada es lo que hace conocidos a los mashcas en todos los confines del mundo.
José Villarroel Yanchapaxi
La Coba: lenguaje en clave
La coba, jerga o argot popular es un sociolecto cuyo lenguaje (diferente al que habla el ciudadano común), es utilizado por un grupo de personas que comparten actividades, oficios, intereses, profesiones, etc.
Es una forma de expresión, de identificación y de cohesión de un colectivo, que únicamente determinado grupo conoce sus códigos. Son los jóvenes estudiantes (secundarios y universitarios) quienes más lo utilizan, así como las pandillas juveniles, delincuentes, etc. Se lo conoce también como ‘lenguaje del delito’. En el principio fue una lengua secreta de grupos marginales, cuyo objetivo era ocultar actividades ilícitas de la Mafia, por ejemplo, y fomentar la cohesión de sus integrantes. También la ciencia, la actividad deportiva, artesanal, política, militar, artística, periodística, etc., tienen su propia jerga.
Sus características son la creatividad y la espontaneidad de los interlocutores. Expresa los diversos grados de percepción de la realidad de los nuevos grupos emergentes, además de afectos, sentimientos y discrepancias de los actores y las brechas generacionales. Posee una riqueza lingüística que puede integrarse al lenguaje común, al permitir el juego lúdico de las palabras para crear nuevos términos y nuevas expresiones.
Para su construcción se utilizan, entre otras, la metáfora y la metonimia, inversión de raíz y desinencia, uso de onomatopeyas, palabras que toman significado por repetición-deformación-asociación.
Las autoras ecuatorianas Jacqueline Caicedo y Sonia Lenk, en su libro Hable serio, hacen una análisis lingüístico de la coba. De dicha obra extraemos las siguientes categorías:
1.-Transferencia de nombre por similitud entre sentidos: cranear (pensar), gorila (militar), rata (hablador).
2.-Transferencia de sentido por similitud entre nombres: solano (solo), simón (sí), milico (militar).
3.- Antroponímicos: Gilberto (de gil), Chiriboga (de Chiro), Villegas ( de billetes).
4.- Apócopes: depre (de depresión), compa (de compañero), ñora (de señora).
5.-Cambio de orden en las sílabas de las unidades univerbales: esnaqui (esquina) jermu (mujer), naple ( plena).
6.-Anglicismos: cachar ( de to catch), creisi ( de crazy), luquear ( de to look).
7.-Sufijos: Pepeins (Pepe+eins), coquein (contracción de coca +ein).
8.-Unidades univerbales del español estándar utilizadas con más frecuencia en la coba: choro, fulero, guita.
9.-Unidades univerbales de la lengua estándar cambiadas de significado: caleta (casa), blanco (cigarrillo), harinas (dinero).
10.-Unidades univerbales derivadas de otras: foquear ( de foco), baratier (de barato), veredazo (de vereda).
11.-Unidades univerbales compuestas: Plutigrifa (de pluta y grifa), bailorio (de baile y velorio), gilman (de gil y man).
La coba se utiliza en todo el territorio ecuatoriano, pero existen diferencias entre la coba de la Costa y de la Sierra (aún dentro de una misma ciudad; ejemplo, el Sur y el Norte de Quito) y entre los diversos estratos sociales. La coba es uno de los referentes fundamentales que estructuran la identidad del mestizo ecuatoriano.
8.-Unidades univerbales del español estándar utilizadas con más frecuencia en la coba: choro, fulero, guita.
9.-Unidades univerbales de la lengua estándar cambiadas de significado: caleta (casa), blanco (cigarrillo), harinas (dinero).
10.-Unidades univerbales derivadas de otras: foquear ( de foco), baratier (de barato), veredazo (de vereda).
11.-Unidades univerbales compuestas: Plutigrifa (de pluta y grifa), bailorio (de baile y velorio), gilman (de gil y man).
La coba se utiliza en todo el territorio ecuatoriano, pero existen diferencias entre la coba de la Costa y de la Sierra (aún dentro de una misma ciudad; ejemplo, el Sur y el Norte de Quito) y entre los diversos estratos sociales. La coba es uno de los referentes fundamentales que estructuran la identidad del mestizo ecuatoriano.
José Villarroel Yanchapaxi
Elogio de la escritura
¿Por qué y para quien escribo?
Escribo para la gente de mi pueblo que la prensa oficial se empeña en hacerlos aparecer como débiles mentales, porque no hablan ni entienden el lenguaje científico, tecnicista o académico.
Escribo porque no admito que la realidad sea una dactilografía de programas, planes y proyectos de escritorio, diseñados por hombres rubios ojiazules, (amiguetes del protocolo) que presiden fundaciones y ONGS con mentalidad de patriarcas, que se desgañitan afirmando en los foros mundiales como la Organización de Naciones Unidas que la deuda externa es un mal necesario para los países del tercer mundo o en vías de desarrollo.
Escribo porque sospecho de iluminados, predestinados, genios y semidioses.
Escribo porque abjuro de los catadores de palabras, asiduos asistentes a congresos, parlamentos y seminario, cultores de escansiar a diestra y siniestra frases de sus autores favoritos, que a ellos les hubiera gustado primero publicar.
Escribo porque está prohibido encarcelar la palabra o hacerla clandestina, lo contrario es convertirse en cómplice y encubridor de oteadores fatalistas que asesinan la esperanza, afirmando que no hay nada que hacer, que todo está dado y que de nada sirve la utopía.
Escribo porque siento y pienso como pueblo, porque soy parte de él, y si eso es tomar partido, bendita sea la escritura.
Escribo porque sueño que llegue el día en que los libros (aunque sean pirateados) inunden las calles para que hombres, mujeres y niños se abracen en vuelo de cóndores, para alzar puños y voces de rebeldía en contra de quienes los explotan y oprimen.
Escribo para que el arte y la literatura no sea un artículo de lujo en manos de coleccionistas, dueños de galerías, anticuarios y museos.
Escribo porque aspiro que la cultura vuelva a donde realmente pertenece, al pueblo.
Escribo porque, escribir es mi oficio, y si eso es tomar partido, bendita sea la escritura.
José Villarroel Yanchapaxi
Suscribirse a:
Entradas (Atom)